El imperio de la inseguridad acompañado de la violencia, la pertinaz corrupción de las élites —e incluso de la sociedad en general—, la desigualdad lacerante, la desatención de servicios básicos en amplios sectores sociales y el mantenimiento de bolsones de pobreza y marginación son aspectos que se incorporan en el debe del rendimiento de la política. Su permanencia a lo largo del tiempo, en mayor o menor intensidad, con el consiguiente impacto en las expectativas de mejora de la gente, constituye un reto permanente de la política. La búsqueda de propuestas para enfrentarlos se convierte en uno de los puntos centrales de la contienda. En ese afán, la contraposición entre democracia y autoritarismo es una situación habitual.
Se trata de un viejo asunto que hoy vuelve a tener una relevancia nada desdeñable en el dominio de la política en un momento particular de deterioro de la democracia. Un ámbito que, conviene recordar, tiene que ver con aspectos soslayados a menudo: reglas de juego diseñadas sin tomar en cuenta su grado de aplicabilidad en situaciones concretas, así como el desconocimiento de sus efectos colaterales imprevistos y de las consecuencias negativas que puedan suscitar en su aplicación.
Por otra parte, no menos relevante en la política es el papel desempeñado por las personas que ejercen cargos de autoridad, algo que suele ser desatendido. Sus capacidades personales —grado de formación, experiencia previa, integridad moral y condición física— son importantes, al igual que la fortuna que los acompañe en el ejercicio de su actividad.
Lo mismo ocurre con el tipo de sociedad sobre la que se asienta el ejercicio político. No hay que ignorar los patrones de conducta existentes entre los individuos ni el papel que juegan los títulos de propiedad —y las pautas de su transmisión— con respecto al trabajo, la tierra y los bienes producidos. Los modelos de posesión de un determinado nivel de conocimiento y de instrumentalización técnica son asimismo un activo que debe ser considerado.
Todo ello supone un conjunto enrevesado de razones explicativas de un escenario muy complejo, con interacciones constantes donde a menudo se suscita el escepticismo o incluso el alejamiento de la gente respecto a la política. Algo que provoca el incremento de la desconfianza, la desafección y el descrédito que conducen a una situación de deslegitimación, por la que los títulos que avalan el ejercicio del poder terminan siendo repudiados.
Por ello, cuando leo que un reputado colega reitera una afirmación ampliamente asumida por la gente y parte de la academia, se suscita en mí una sorpresa que raya en indignación. Manifiesta: «El Salvador es solo otro ejemplo de cómo los votantes recompensan cada vez más a los líderes que sacrifican las garantías institucionales por resultados rápidos… Cuando las democracias no logran frenar la violencia de pandillas ni la corrupción, los votantes ven los derechos básicos como lujos —como en El Salvador— y las instituciones se convierten, en el mejor de los casos, en lastre y, en el peor, en cómplices».
No. Las cosas son más complicadas. El Salvador es solo otro ejemplo de cómo los mecanismos de propaganda, bajo el paroxismo de la revolución digital, logran movilizar a una opinión pública irritada por la concatenación de algunos de los factores señalados más arriba.
La inversión millonaria en equipos y personal especializado que inundan las redes sociales con desinformación, la utilización de la estética de la maldad —típica del nazismo o del estalinismo— y la simplificación del mensaje fueron y siguen siendo ardides en los que se basa la autocracia actual en ese país. A ello se añade la persecución de los medios de información independientes. Fuera de ese pavoroso escenario, el gobierno salvadoreño no tiene plan alguno en lo atinente a una agenda mínima de políticas públicas y, en la composición del gabinete, se dan decisiones atrabiliarias, como la reciente designación de una capitana del ejército para dirigir el Ministerio de Educación.
Un régimen que hoy se caracteriza por la violación sistemática de los derechos humanos, el mantenimiento del estado de excepción por más de dos años, el encarcelamiento o el exilio de disidentes y opositores, el cercenamiento de la libertad de expresión, la concentración del poder y la gestación de una oligarquía familiar que no cesa de enriquecerse, no es solo el producto de la ineficacia de sus predecesores a la hora de confrontar los problemas existentes. Baste como evidencia el encarcelamiento de la activista de derechos humanos Ruth López, en mayo pasado, o la salida del país de la organización no gubernamental Cristosal en julio. Asimismo, un recuento reciente de AFP señala que unos 80 activistas de derechos humanos, periodistas, abogados y ambientalistas han abandonado El Salvador en los últimos cuatro meses, en un contexto de creciente represión.
Esa es una parte mínima del argumentario. No tener en consideración los profundos cambios habidos en la sociedad y su instrumentalización, ni la megalómana ambición del líder que persiguió obsesivamente el poder desde su militancia en el FLN, es una omisión injustificable.
Transformaciones aprovechadas por una nueva forma de hacer política que pretende una legitimación falsaria, valiéndose del repertorio instrumental de acceso a la misma a través de procesos electorales y del mantenimiento de un supuesto clima de opinión pública mayoritariamente favorable. Mediante lo primero, una vez en el poder, se subvierte la posibilidad de su uso futuro de forma competitiva, libre e igual, a través de una reforma constitucional que validará la perpetuación del proyecto personal de Nayib Bukele gracias a la posibilidad de la reelección, la extensión del periodo presidencial de cinco a seis años y la aplicación del principio de mayoría relativa. A través del ejercicio de la demoscopia manipulada, por su parte, se adultera un clima de opinión cada vez más renuente a contestar libre y honestamente las encuestas.
Todo ello supone la validación del viejo esquema de la tiranía, donde una sola persona controla los tres poderes del Estado, donde el verticalismo y la concentración del poder son la nota dominante y que, en esta ocasión, además, está expresamente apoyado por Estados Unidos, como hace medio siglo ocurrió con los Somoza en Nicaragua, con Stroessner en Paraguay y antes con Trujillo en República Dominicana, bajo el camuflaje y la tergiversación del acontecer político.
*Publicado inicialmente en el diario La Prensa*

Destacado politólogo y académico especializado en la política latinoamericana, con una trayectoria centrada en el estudio de las elites parlamentarias, los procesos electorales y la relación entre poderes legislativos y ejecutivos en América Latina. Ha trabajado como profesor en la Universidad de Salamanca, donde también ha dirigido el Instituto de Iberoamérica.

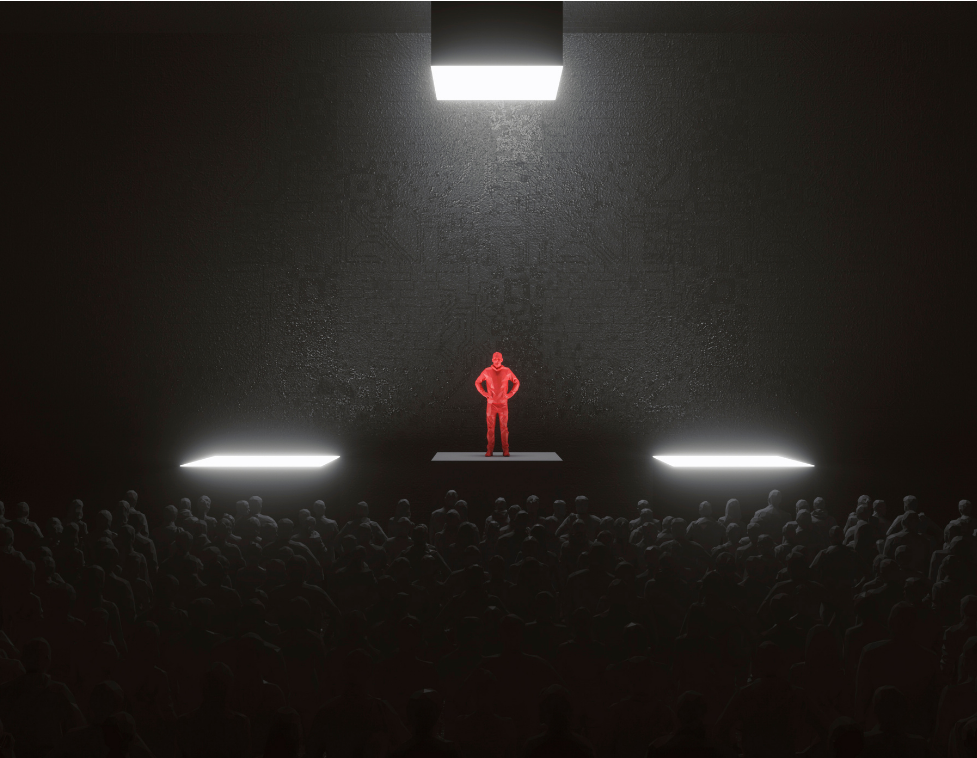


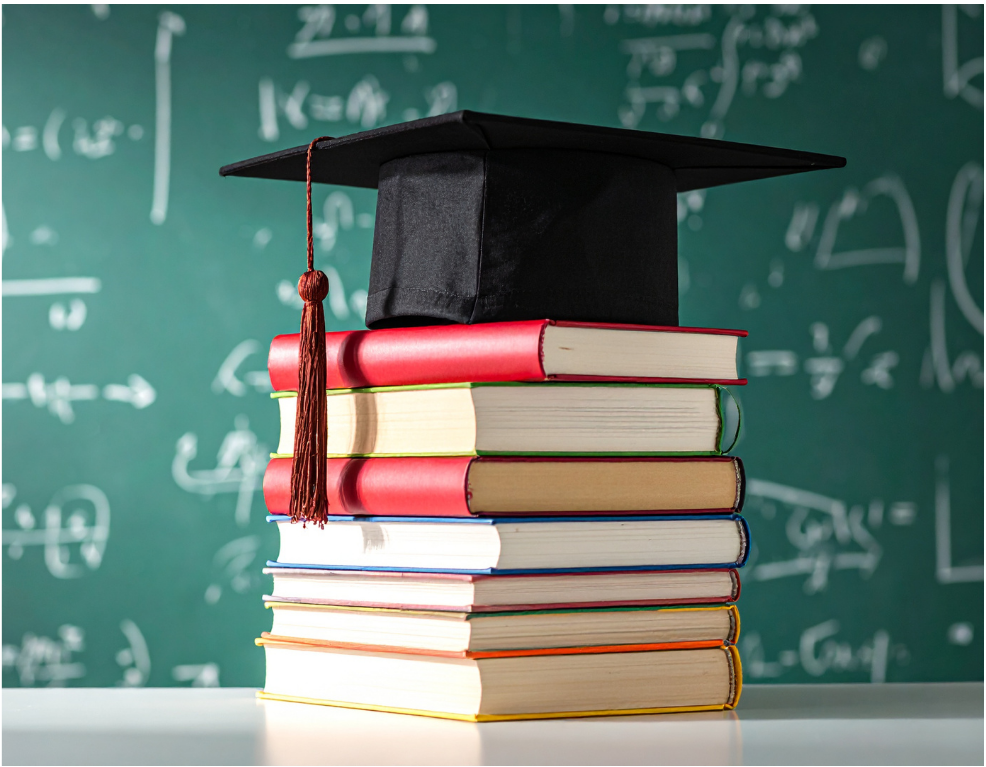
Deja tu comentario