Claudia Cordero
En Panamá nos gusta pensar en términos de grandes obras, cifras y resultados tangibles. Si algo produce empleo, divisas o aplausos internacionales, se da por válido. Esa lógica pragmática ha moldeado nuestra cultura política por más de un siglo, en el que Panamá ha sido más un país gestionado que gobernado. No resulta extraño, cuando fue la ambición de una megaobra ingenieril la que marcó en gran medida el origen de la república y el rumbo de su economía: una estructura transitista –como la llamara Alfredo Castillero Calvo– volcada hacia la eficiencia logística y los flujos internacionales.
Pocas instituciones encarnan mejor la fusión entre técnica y legitimidad que la ACP, cuyo rol ha sido central no sólo en términos económicos, sino también simbólicos. Cuando en 2006 pidió luz verde para la ampliación, el Estado encargó la pedagogía del proyecto a ingenieros, economistas y consultores. Aunque votó menos de la mitad del padrón, el referéndum dio el “sí” con un 78%, presentado como un mandato rotundo a favor del proyecto. Así se escenificó un consenso: la mayoría quería más buques, más dólares, más crecimiento, y plantear cualquier otra cosa era “antiprogreso”.
Diecisiete años después, el guion se repitió con First Quantum. El gobierno y la minera canadiense apelaron a estudios económicos y aportes al PIB, pero esta vez la fórmula fracasó. Es obvio que el anclaje simbólico del Canal en la identidad nacional no está presente en el caso minero, pero el episodio parece revelar una grieta en el modelo de país: mientras el discurso oficial aún defiende su racionalidad tecnocrática, la ciudadanía ensaya otras formas de pensar la soberanía, el territorio y la democracia.
Durante el siglo XX, soberanía era expulsar la bandera estadounidense del Canal. Hoy, para muchos, también significa proteger cuencas, ríos y montañas del extractivismo. El subsuelo, antes invisible bajo la alfombra de los bosques, se vuelve objeto de disputa con otras formas de concebir el territorio. Lo que durante siglos han defendido los pueblos indígenas, ahora empieza a ser compartido por más sectores de la sociedad.
Otro caso emblemático es Río Indio. La propuesta de represarlo enfrenta la oposición de comunidades donde la vida cotidiana se entrelaza con ese caudal. Lo que está en juego no es solo un “recurso”, sino una forma de vida. Desde la geografía política, el subsuelo o las aguas no son entidades neutrales, sino dimensiones territoriales en disputa, moldeadas por saberes, discursos, mapas y silencios históricos. La mirada moderna separa lo humano de la naturaleza y trata el territorio como una suma de recursos aislados: agua por un lado, minerales por otro, sin considerar sus vínculos vitales. Esa fragmentación ha permitido legitimar despojos “técnicos” sin hacer mucho ruido.
A ello se suma el imaginario de infinitud que ignora los límites planetarios. La cuenca canalera abastece a más de la mitad de la población y sufre récords de sequía, pero el discurso dominante trata el agua como un insumo sin límites. Ante la crisis climática, no basta con optimizar: hay que reconocer que toda economía, incluida la del transitismo, opera en un planeta finito. ¿Qué pasará cuando Río Indio tampoco baste?
Parte del problema es perder de vista que el conocimiento experto y el saber son distintos. El primero se valida en títulos, diagnósticos e informes; el segundo nace de la experiencia situada, como en la relación continua con un territorio, un río o un cultivo. El conocimiento experto piensa en métodos estandarizados y replicables; los saberes locales no caben en modelos predefinidos. Se necesitan ambos, pero en la práctica los saberes son marginados y comúnmente tildados de “sentimentalismo”.
Las protestas actuales en Bocas también reflejan este dilema. Mientras se defiende un rediseño financiero de la CSS basado en cálculos actuariales y grado de inversión, sectores populares rechazan fórmulas que desdeñan sus saberes y realidades. La tensión ha escalado de forma preocupante, evidenciando no solo el hartazgo acumulado, sino también los riesgos de persistir en una lógica que margina el disenso y convierte el conflicto social en una amenaza, en lugar de una oportunidad democrática.
El pragmatismo que nos caracteriza privilegia una estabilidad ilusoria por encima de la justicia social y reduce lo político —no confundir con politiquería— a una cuestión administrativa. Desactiva el disenso, fabrica el consenso técnico y excluye lo que no cabe en Excel. Pero no existe la neutralidad: las decisiones públicas responden siempre a valores, intereses y visiones del mundo.
Panamá puede trascender su pacto fundacional con pluralidad o perpetuar la imposición de una sola mirada. Octubre de 2023 marcó una grieta en el muro tecnocrático, por donde finalmente cabría una conversación más amplia y profunda que las hojas de cálculo o el reduccionismo del PIB. Las actuales protestas no sólo cuestionan decisiones puntuales; expresan una voluntad colectiva de no regresar al monólogo vertical.
Publicado inicialmente en el diario La Prensa – La autora es investigadora asociada del Cieps.
Dedicado a producir conocimiento para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los sectores público y privado en Panamá.

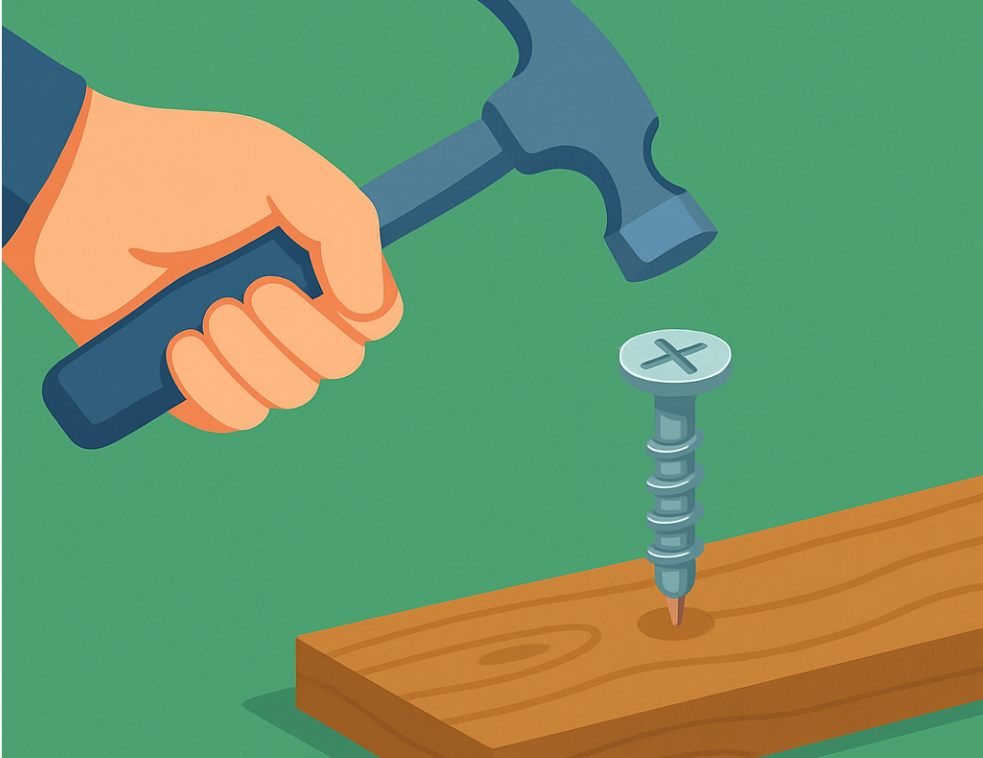


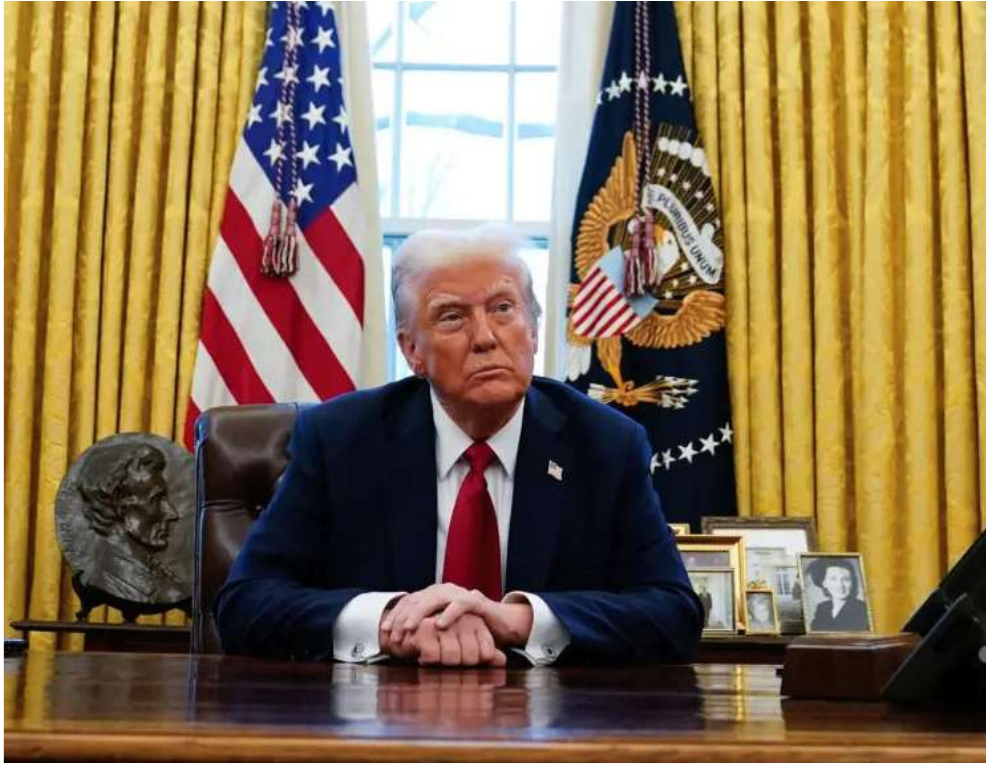
Deja tu comentario