La seguridad alimentaria suele ser entendida como una situación en que se dispone de un suficiente acceso a alimentos para una vida saludable, pero en el caso de las comunidades indígenas existe un profundo vínculo de la alimentación con la dimensión cultural, referida a la importancia de los valores, las tradiciones y los conocimientos ancestrales en la producción, distribución y consumo de alimentos. Esta dimensión suele ser desconsiderada generando problemas de falta de reconocimiento e incluso lenguajes y discursos del déficit, que solo describen las carencias alimentarias de las comunidades sin contabilizar sus aportes. Tras un análisis de contenido de documentos públicos sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) por parte del proyecto “Conocimiento Ecológico Tradicional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Innovación y Conservación” (financiado por el consorcio IDRC-CSUCA) se han identificado hallazgos que reproducen este diagnóstico en la Comarca Ngäbe Buglé. Por lo que es importante articular una política de reconocimiento efectivo de las formas tradicionales de alimentación, no solo en el aspecto cultural y simbólico, sino también económico y político, como una oportunidad para la mejora y desarrollo de las comunidades con una nueva forma de relación con los pueblos indígenas que habitan territorios ancestrales.
Estos discursos del déficit, siguiendo la terminología del psicólogo norteamericano K.J. Gergen, dejan en un lugar de permanente subalternidad a las poblaciones indígenas, dificultando elaborar políticas públicas que vayan más allá de un asistencialismo, lo que despoja de agencia a las comunidades, siendo consideradas exclusivamente como pasivos receptores de ayuda, es decir como sujetos del déficit.
Los territorios indígenas en Panamá sufren muchas carencias materiales, privaciones y las tasas más altas de inseguridad alimentaria del país; sin embargo, también disponen de unas formas de alimentación ancestrales que son nutritivas, ecológicas y culturalmente adaptadas, pero que son amenazadas por potentes cadenas de comercialización que generalizan el consumo de alimentos procesados, azucarados y con un alto contenido en grasas.
La población que reside en la Comarca Ngäbe Bugle vive en gran medida de la agricultura de subsistencia, que se basa en una economía no siempre mediada por la moneda. A su vez las comunidades disponen de bienes públicos difícilmente traducibles a moneda, como las tierras colectivas (fruto de una concesión flexible del usufructo de la tierra por parte del Estado) o de saberes y formas de vida tradicional y comunitaria. El no contabilizar estos bienes públicos como activos de la comunidad, y que solo se contabilicen las carencias y las privaciones, tiene como efecto que solo se conciba a esta población como sujetos de necesidad sin tener en cuenta sus aportes, sus capacidades y sus potencialidades.
Existen iniciativas locales de conservación y recuperación de la alimentación autóctona y tradicional, en las cuales las mujeres tienen un especial protagonismo. Aunque si bien son apoyadas por algunos emprendedores, deberían tener suficiente respaldo por el sector público, promoviéndolas, y facilitándolas. Entre estas iniciativas destaca “Ari Ugüenrien”, cocinemos juntos en idioma ngäbere, liderado por mujeres de la comunidad de Río Caña en el distrito de Kusapin, que tiene como objetivo rescatar conocimientos ancestrales y la puesta en valor de los ingredientes locales, o el proyecto “Kätogwä bro nire – Kätogwä bro deme” (Los bosques están vivos – Los bosques son sagrados en ngäbere), en las comunidades Bababotdä, Öbabitdi y Sebliti, que, por medio de técnicas innovadoras en el cultivo del frijol autóctono,s trabaja en bosques secundarios sin fungicidas, herbicidas, ni insecticidas buscando fortalecer la sostenibilidad ecológica y la seguridad alimentaria.
En la investigación también se ha podido constatar que si bien la gastronomía ngäbe no es reconocida en Panamá, si cuenta con el respaldo y el interés de prestigiosos chefs tanto nacionales como internacionales. Entre dos ejemplos destacados podemos señalar al restaurante de Maito en Panamá o a nivel internacional al restaurante Can Roca de Rosas en el norte de España. El restaurante Can Roca, premiado con varias estrellas Michelín, dedicado a la investigación e innovación, ha venido estudiando las propiedades y la calidad del cacao orgánico ngäbe. El reconocimiento de estos expertos en las artes culinarias debería tener su contraparte en las políticas alimentarias panameñas.
Es crucial evitar reproducir la representación de lo indígena como una cultura del déficit, definida exclusivamente por sus carencias y sus privaciones, y también se debe evitar reproducir versiones idealizadas de lo indígena como una cultura virtuosa, originaria y natural. A diferencia de las versiones más comunes que redundan en las carencias, los pasivos y las privaciones de la población indígena, esta también dispone de activos, de saberes y conocimientos que aportan soluciones y alternativas a su contexto inmediato y a la coyuntura general.

Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en investigación social y estudios de opinión pública, consultoría y formación para organismos multilaterales, administración pública, empresas y ONGs.




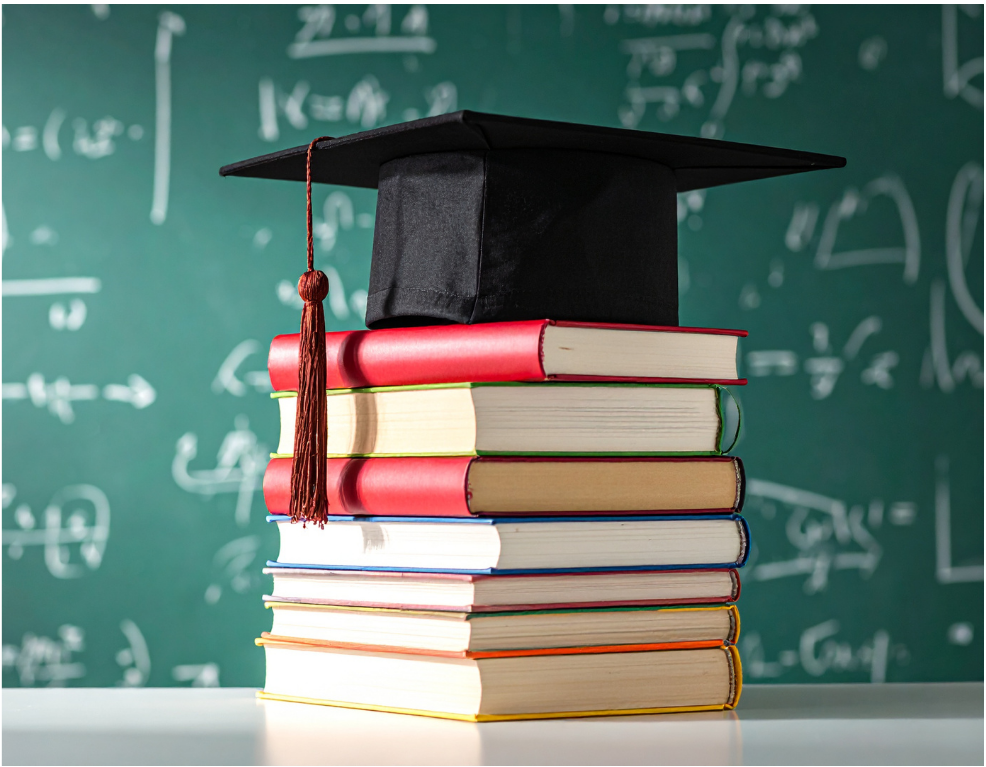
Deja tu comentario