Las cuatro semanas de protestas y huelgas que hasta el momento hemos tenido en 2025 deben ser entendidas como la continuidad de las que hubo en 2019, 2022 y 2023. Evidentemente, Panamá ya no es el país políticamente estable que fuimos desde la transición a la democracia, y eso impacta directamente la capacidad de generar riqueza y bienestar para la población. Por lo tanto, es necesario preguntarnos por qué protestan los panameños. Al respecto, los politólogos Sergio García y Asbel Bohigues plantean que las protestas en Panamá podrían deberse a una combinación de privación relativa y un déficit de recursos de movilización de algunos actores políticos.
En cuanto a las privaciones relativas, algunos de los indicadores son muy conocidos. En el país más rico de América Latina hay una altísima desigualdad, alto desempleo, creciente informalidad laboral, bajos salarios y, según las encuestas del CIEPS, servicios básicos muy mal evaluados. No se trata de cifras, sino de una enorme cantidad de personas que viven en incertidumbre, sufren y que, aun trabajando muy duro, no logran ni siquiera cumplir sus sueños más modestos. Todo esto da sentido a que, en 2023, el 68.5% de la población haya contestado en la encuesta del CIEPS que “Panamá debe cambiar radicalmente”.
La dimensión de los recursos de movilización se refiere a la posibilidad que tiene la ciudadanía de incidir en la toma de decisiones. Varios politólogos panameños, entre ellos Carlos Guevara Mann, Antonio Sanmartín y el austriaco Willibald Sonnleitner, hemos demostrado empíricamente que el sistema electoral panameño es extraordinariamente excluyente. Es decir, las demandas de la sociedad no son canalizadas correctamente. En esas condiciones, no es raro que el régimen político panameño pierda legitimidad.
Posiblemente, los datos de opinión del CIEPS que mejor recogen este problema son el 46% de personas que “no simpatizan ni con partidos ni independientes”, el 62.4% a los que la política les genera “sentimientos negativos” y que el apoyo a la democracia haya bajado hasta un alarmante 37%.
La baja representatividad lleva a que se produzcan leyes que luego las encuestas nos dicen que son altamente impopulares, incluso cuando son consultadas o la Asamblea Nacional hace su mejor esfuerzo deliberativo. Y este es el quid del asunto: la ciudadanía y los actores organizados que no tienen el sistema de representación entre sus repertorios de incidencia son empujados a las calles para participar en los procesos de formulación de políticas públicas.
Hay una nueva realidad: el mismo sistema de representación que en la década de los noventa y principios de los dos mil generaba gobernabilidad, hoy, en el Panamá del siglo XXI, con una economía más diversa y demandas de la población acumuladas y más sofisticadas, genera más bien ingobernabilidad.
¿Qué hacer? Hay que reformar para actualizar nuestro sistema de representación. En la Constitución, habría que aumentar el tamaño de las circunscripciones. A través de la ley electoral se puede rescatar el verdadero espíritu del sistema de residuos con el objetivo de abrirle espacio a las fuerzas políticas nuevas y pequeñas no representadas, acabando de una vez por todas con la odiosa fórmula cuyo cálculo infla injusta y artificialmente a los partidos dominantes.
También hay que revisar el financiamiento, que hoy da demasiada ventaja a los actores partidistas que tienen más tiempo en el sistema de representación. También hay que alinear las normas de entrada y salida del sistema: si entrar es difícil porque se necesitan muchas firmas distribuidas en todo el país, la salida también debe ser difícil, reconociendo el esfuerzo de inscribir un nuevo partido. Hoy entrar es difícil y salir es fácil, porque les pedimos a partidos nuevos competir contra los mismos que diseñaron el sistema a su medida, tienen cuarenta años en él o tienen la posibilidad de acceder a enormes cantidades de dinero para hacer política.
A los partidos nuevos se les podría dar un período de gracia de una o dos elecciones para aplicarles umbrales de votos que, si no cumplen, entonces sí los sacaría del sistema. También puede recuperarse la figura del “llanero solitario”, para dar espacios de representación a los partidos que tengan un desempeño electoral mínimamente satisfactorio. De lo que se trata es de dar tiempo para el aprendizaje electoral y representativo a actores que han estado demasiado tiempo fuera de las instituciones.
A pesar del descontento y los desafíos actuales, el momento que vive Panamá también abre la oportunidad histórica de reformar nuestras instituciones para construir una democracia más incluyente y representativa. Si actuamos basados en nuestras experiencias exitosas y el conocimiento generado local e internacionalmente, podemos transformar la protesta en una fuerza regeneradora para un país más justo y gobernable.
*Inicialmente este artículo fue compartido por el diario La Prensa*

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de los libros “El vencedor no aparece en la papeleta” (2018) y “Partidos políticos y elecciones en Panamá: un enfoque institucionalista” (2007) y editor y coautor del libro “Las reformas electorales en Panamá: claves de desarrollo humano para la toma de decisiones” (2010). Ha sido profesor de análisis político en el Programa de Alta Gerencia y en el Executive MBA INCAE. Miembro del Concejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina de la UNAM y la OEA y del Concejo Asesor del Informe Estado de la Región con sede en Costa Rica. Ha sido hasta el momento el único panameño miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas (ALACIP), periodo 2010-2014. Electo director mediante concurso internacional por la junta directiva del CIEPS el 6 de marzo del 2018, inició funciones el 17 de septiembre del mismo año.




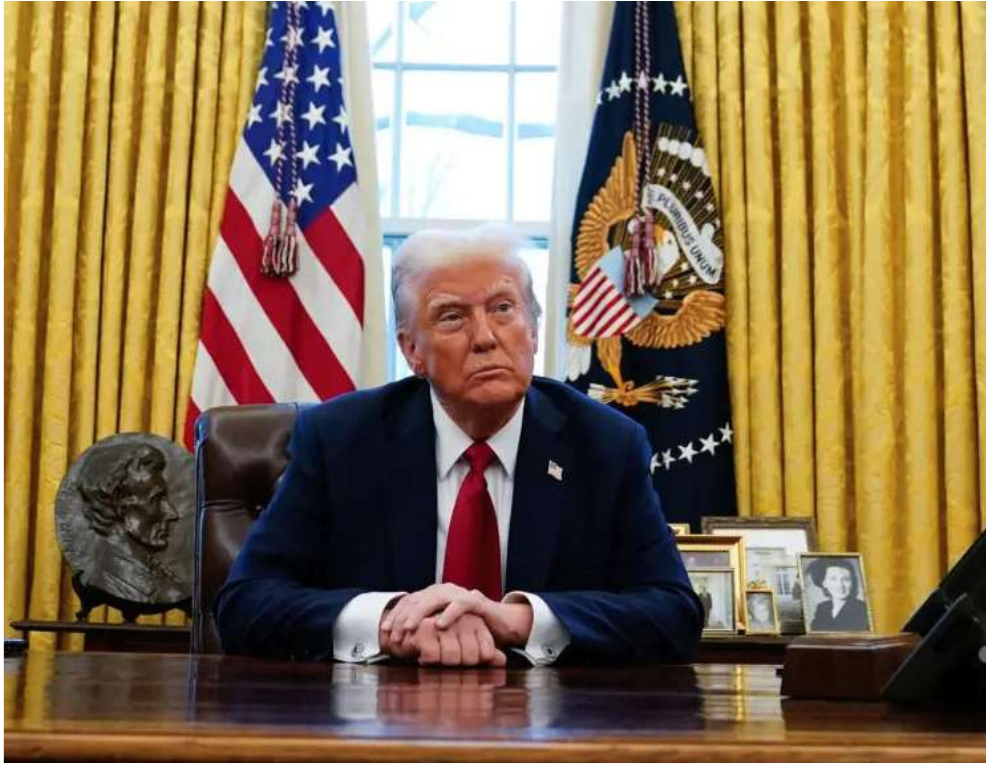
Deja tu comentario